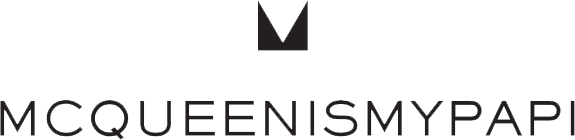'When Life Gave Me Another Shot'
all portraits by Georges Pauline Don
Son tantas las historias que probablemente hemos escuchado sobre la vida, sobre lo fugaz y efímera que es, y de como si no nos aferramos a ella se deslizará de nuestras manos como si fuesen minúsculos granos de arena; que la vida es como un tren, que si no estamos a tiempo en la estación correcta y con nuestro equipaje listo este nos dejará sin retrasos ni remordimientos; que los túneles solo nos llevan a luz, a una meta final, obsidiana; y que si en ese preciso momento no ves “tu vida pasar ante tus ojos” quizá es porque no viviste lo suficiente.
Pero poco es lo que cuentan sobre la muerte, sobre ese paso inevitable; el miedo de literalmente no figurar, de cesar y de volver a ser barro, de ser alimento de gusanos y del olvido.
La semana pasada por primera vez tuve ese miedo de no existir, de morir. Y lo digo desde el extremo más humilde de mi ser, nunca antes había experimentado esto, ¿qué pasa si mi momento de partir es ahora, en estos exactos instantes? ¿Por qué nadie me avisó? No le dije adiós a mi familia, ni a mi mascota. Pude haberle dicho perdón a tantas personas. Nunca me dio chance de agradecer tantas cosas ni de decirle a mi abuela cuánto la quería.
Nunca nadie nos prepara para ese momento, nos hinchamos de orgullo y nos convencemos que somos más fuertes que la muerte, hasta que te marca al celular y te toca contestar.
Durante unas increíbles vacaciones cubanas que esperé con tantas ganas por tantos meses, la vida me jugó sucio y me hizo ver que tan solo soy una pequeña coma en el medio de todo un párrafo.
Preparaba una guía cultural para el blog, una de esas que te hace conocer una ciudad de una forma rica, sin filas y sin inflación. Recuerdo que me decían que fuera al Palacio de la Rumba, donde esa tarde tocaría una de los grupos de salsa más populares y viejos de Cuba, que de seguro bailaría salsa y la pasaría como me lo merecía. Fue aquí que conocí a un muchacho (Luis) que me habló de Cuba, de su gente y su música, de cómo su padrino (Juan) trabajaba con la agrupación y de lo orgulloso que se sentía de él.
No fue mucho cuando conocí a Marina, la hija de Juan, y al resto de los miembros del grupo musical, todos súper humildes me hicieron entrar en confianza fácilmente. Había gente bailando salsa, no era mi caso, yo conversaba con mis nuevos amigos de la Revolución y de cómo todas nuestras raíces se las debemos a África. No fue hasta el final de la noche cuando finalmente agarré camino a casa, cuando Marina y Luis me preguntan hacia adónde iba. Por coincidencia o no íbamos prácticamente hacia el mismo área así que decidimos caminar juntos y hacernos compañía y conversación.
En medio de nuestro camino, me dicen que pararían a comprar algo de comer en una cafetería de esas que encuentras por suerte y por sorpresa en las calles cubanas, que si los podía esperar para seguir caminando juntos. Como tenía muchas ganas de orinar les dije que aprovecharía para usar el baño, baño que estaba ocupado, así que en un descuido dejo mi maletín (con pasaporte, cámara y demás pertenencias) en el mostrador y salgo a orinar detrás de un carro a no menos de 10m del umbral del café.
Debí haberme concentrado demasiado porque a mi regreso al café no había ni un solo alma ni maletín esperándome; que feo es ese sentimiento cuando reconoces que te vieron la cara de estúpido y que probablemente no hay manera de arreglar las cosas.
Resignado, camino a la jefatura a hacer mi denuncia, algo que me toma cerca de dos horas en terminar, eran ya cerca de las 11PM y no me sentía seguro caminando de regreso a casa, a lo que le pido el favor al oficial de que me de el bote, quién sabe si Luis y Marina seguían allá afuera esperando por mi y para hacerme más daño del que ya me habían hecho. Tajantemente el oficial me responde que “eso era lo único que podía hacer por mi”.
Emprendo mi camino a casa. Era una sola calle mi recorrido, a lo mejor exageraba y caminar me haría bien. A unos metros veo un bar y un grupo de personas - seguramente celebrando la vida como todos los cubanos. A mi paso una muchacha (Julisa) se me acerca y me pregunta “por qué estaba tan desanimado, tan triste; que había una fiesta y que me tenía que alegrar”, y es aquí donde tienen que comprender, si la policía no fue capaz de mostrar un poco de empatía en un momento tan bajo como es el ser robado, mi mente rápidamente se aferro a la que me ofrecía una extraña. Le conté lo sucedido brevemente, a lo que ella me responde que “en Cuba este tipo de cosas no pasaban porque la ley protegía muy bien a los extranjeros y que ningún cubano se atrevía a jugar con candela”, que si recordaba quién me había robado o más o menos cómo era, saco mi celular (que tenía muy bien guardado en el bolsillo de atrás de mi pantalón) y le muestro una foto de Luis y Marina que había tomado mientras bailaban salsa. Julisa enseguida me dice que ella conocía al padre de Marina y que tal vez el podría ayudarnos a encontrarla para que me devolvieran mis cosas, que él vivía cerca y que lo mejor es que fuéramos en ese mismo momento a buscarlo.
Por segunda vez caí en trampa y la acompaño a buscar a Juan. Para no hacer la historia larga, lo encontramos en su casa y él me dice que “era imposible que su hija haya hecho tal acto, que ella no es de hacer esas cosas y que era importante que no hiciese ninguna denuncia, que ella vivía cerca de donde estábamos y que esto lo podíamos resolver ‘entre nosotros’ para evitar asuntos de la policía”. Se viste y salimos a buscar un celular con saldo para llamar a Marina y apaciguar las aguas.
Marina “responde” y le dice a su padre que en efecto ella tenía mis cosas y que fuéramos a buscarlas a su casa que según el señor quedaba “muy cerca de donde estábamos”, en cosa de minutos el señor tiene un carro listo en la calle y me dice que entre, que esto ya lo íbamos a solucionar. En mi incomodidad le digo que prefería ir al día siguiente en compañía de alguien más, para sentirme más seguro. “El carro ya está aquí, métete que vamos a buscar tus cosas”.
Julisa me me mete en el asiento de atrás del auto, donde por arte de magia ya había un hombre sentado, yo iba sentado en el medio. Algo no daba buen presagio.
El carro arranca y yo comienzo a llorar, de nerviosismo, de temor, de impotencia. No podía ser que esta iba a ser la manera en que iba a morir, iba a extrañar tanto correr, sudar, escuchar mi música, leer, ir al museo, abrazar a mis familiares y a mi perrita Venus. Es horrible sentir ese vacío en el estómago, solo deseaba que si me harían daño que fuese rápido, no quería sufrimiento; cada lágrima contaba los minutos y cada minuto era un kilo de cemento sobre mis hombros.
Entramos en un túnel subterráneo y es ahí donde me doy cuenta que la noche no iba a terminar de la manera como pensaba, que la misión de estas personas era hacerme daño, callarme para que no hiciera una denuncia y así no perjudicar a su familia/amistad.
Lágrimas corrían por mi rostro, el nerviosismo y la fría pared de acero que es enfrentarse a la verdad de la muerte. Veo a mi alrededor y no existe más que oscuridad, la masa negra que era el mar a mi izquierda y lo intangible de la selva a mi derecha, estaba en una autopista, hacia Cojimar me dijeron, una pequeña villa pesquera al este de Habana, apartada y cero cercana como me habían dicho al montarme en la ‘máquina’ (como le conocen los cubanos a los hermosos carros cincuenteros de seis cilindros).
Y como verborrea emanando de mi boca les digo que necesito orinar, que si no paran el auto me orino encima. Se detienen y abren la puerta. En medio de la absoluta oscuridad hago mis necesidades y vuelvo al asiento trasero del auto, esta vez sentado en el asiento de la ventana – ahora que recapacito las cosas me doy cuenta de lo maravilloso que es el cerebro, la intuición y el sentido de supervivencia humano: inconscientemente mi cuerpo pidió salir a orinar pero en realidad fue una forma de ganar ventaja y sentarme cerca de una oportunidad de escape más cercana, la puerta del auto.
Pasaron quizá unos siete o diez minutos, adentrándonos más en la noche y sin pensarlo dos veces me lancé del auto en movimiento. No recuerdo mucho, solo mi cuerpo tirado, con alquitrán pegado en mis brazos y dos grandes brechas en mi cráneo, recuerdo sentir dolor pero sobre todo ganas de seguir. Alcé mi cuerpo con las pocas fuerzas que me quedaban y corrí al otro lado de la autopista. No se si fueron las estrellas o si alguien estaba rezando por mi pero en ese mismo instante, a no más de 300m, se acercaba una guagua (como los cubanos conocen a los buses) y heme aquí, escribiendo mi verdad de cómo no vi la vida pasar ante mis ojos porque es cierto, no he vivido lo suficiente y por eso sigo en la carrera.
Perdí mucho pero gané más. Gané segundos, minutos, horas, días y quién quita, muchos años más. Cuba no me cambió la vida, me dio una totalmente nueva.
Son tantas las historias que probablemente seguiré escuchando sobre la vida, y seguramente tan pocas las que dirán sobre la muerte. No se aún de qué es la mía, quizá de ambas, quizá de ninguna. De lo que si es es de oportunidades, oportunidades que no se niegan, que no se dejan pasar; cuando la vida te tiende la mano a veces no es malo agarrar el brazo.